“La abundancia es más difícil de manejar que la escasez.”
―
La historia de las estafas es, en realidad, la historia de nuestra humanidad. Desde los esquemas piramidales de Charles Ponzi hasta las promesas rotas de Theranos, cada fraude refleja nuestra eterna disposición a creer en aquello que nos promete más de lo que tenemos. Nuestra inocencia reina como sentimiento al enfrentarnos a nuestras más grandes fantasías dejando ver la avaricia y el deseo más grande sobre nuestros ojos. No importa si se trata de riqueza, salud o la ilusión de pertenecer a algo más grande, las estafas son espejos de nuestras aspiraciones, nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades.
¿Por qué seguimos cayendo?, ¿qué tienen los embaucadores que logran seducir incluso a los más cautos? Para entenderlo, hay que mirar no solo los detalles de cada fraude, sino también al complejo entramado de la psicología humana. Las estafas no solo son actos de engaño; son, en cierto sentido, colaboraciones entre el embaucador y su víctima.
Nuestros más profundos deseos, complejos y emociones
El atractivo de las estafas radica en algo profundamente humano: nuestra capacidad de soñar y nuestra necesidad de confiar. Las estafas no funcionan porque las personas sean ingenuas, sino porque apelan a emociones básicas como la ambición, el miedo a perder una oportunidad única y el deseo de pertenecer a algo especial.
Daniel Kahneman, en Thinking, Fast and Slow, explica cómo nuestra mente opera en dos sistemas: uno rápido, impulsivo y emocional, y otro lento, lógico y analítico. Las estafas explotan nuestro “sistema rápido”, el que busca gratificación instantánea, antes de que nuestro lado racional pueda intervenir.
En Influence: The Psychology of Persuasion, Robert Cialdini detalla cómo los estafadores manipulan principios psicológicos como la escasez, la autoridad y la reciprocidad. Si una oferta parece venir de una figura respetada o si nos presionan a actuar rápidamente, nuestras defensas racionales se desactivan. Además, crean un falso sentido de comunidad, en el que las víctimas sienten que forman parte de algo exclusivo, reduciendo aún más su capacidad de cuestionar.
De lo humano a lo espectacular y la vida de uno de los más grandes defraudadores de la historia
De todos los fraudes documentados, pocos son tan impresionantes como el de Gregor MacGregor, un escocés que, en el siglo XIX, convenció a cientos de personas de invertir en un país que no existía: Poyais.
Gregor MacGregor nació a finales del siglo XVIII en Escocia. Su padre fue capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales, lo que le permitió crecer en una familia acomodada. Según cuentan los registros, Gregor no dudaba un segundo en mentir o aprovecharse de cualquier oportunidad para mantener o mejorar su estatus.
Durante las Guerras Napoleónicas, se unió al ejército y se casó con la hija de un almirante de la Marina Real, utilizando más de 72,000 libras esterlinas (a valor actual) para convertirse en capitán de su regimiento. Aunque luchó brevemente en Portugal, se retiró pronto, pero nunca dejó de alardear sobre sus “aventuras”, tratando de cautivar a las personas con su influencia y relatos imaginarios.
Tras la muerte de su esposa, que lo dejó sin acceso al dinero de su familia, Gregor se mudó a la recién independiente Venezuela, donde se casó con una prima de Simón Bolívar. Sin embargo, no logró éxito alguno dentro del círculo cercano del libertador y terminó exiliándose en un territorio ubicado entre lo que hoy es Honduras y Nicaragua, donde comenzó a planear uno de los fraudes más lucrativos de la historia.
Los repartos coloniales: El Reino de Poyais
Durante las épocas coloniales en América, los países conquistadores buscaban apropiarse del mayor territorio posible. En aquel entonces, Inglaterra había nombrado a un “Rey” (fiel a su costumbre de otorgar títulos nobiliarios) en la región de lo que hoy es Nicaragua y Honduras: George Frederic Augustus. Este militar, sin embargo, apenas logró controlar unas pequeñas extensiones de tierra deshabitadas. En ese contexto, MacGregor consiguió que le “obsequiaran” un pedazo de terreno a cambio de un par de botellas de ron y algunas joyas.
De vuelta en Inglaterra, y aprovechando que la información en la época era fácilmente manipulable, MacGregor utilizó su reconocimiento como veterano de guerra para proclamarse “príncipe” de una nación próspera en Centroamérica: Poyais, o la Nación Poyer. Aseguraba que este era un territorio no conquistado por los españoles y que era una utopía llena de recursos naturales, ya en vías de convertirse en una ciudad con infraestructura al estilo europeo.
Nada interesaba más a los inversores que las oportunidades de obtener rendimientos a partir de las naciones nacientes. Los países recién independientes solían emitir papeles de tesorería o bonos que ofrecían 6% o más de rendimientos anuales, sin embargo, no habría como identificar si realmente se estaba invirtiendo en un país real.
Aprovechando su carisma y la falta de información verificable de la época, MacGregor diseñó una campaña elaborada: emitió bonos, imprimió billetes y escribió un libro sobre Poyais bajo un seudónimo. Incluso organizó expediciones para colonizar el territorio. Pero cuando los primeros colonos llegaron a “Poyais”, encontraron un territorio inhóspito y desolado.
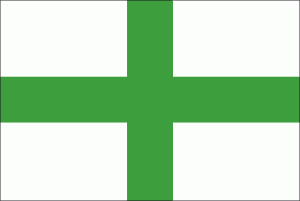
Demasiado bueno para ser verdad
Escuchando estas historias, comprar tierras, invertir en bonos o adquirir la moneda local de Poyais no parecía una tontería. Los inversores pensaban que estaban financiando infraestructura y un auge inmobiliario sin precedentes. La realidad, sin embargo, era que todo el dinero iba directamente a los bolsillos de MacGregor.
Para dimensionar la magnitud del fraude, MacGregor llegó a encarecer el precio por acre de los territorios inexistentes y, en 1822, emitió un bono de 200,000 libras con un rendimiento del 6%. A pesar de no tener un sistema fiscal organizado, aseguraba a los inversores que el dinero para pagarles provendría de futuros habitantes y de la explotación de recursos naturales del supuesto territorio.
A finales de ese mismo año, cientos de personas del Reino Unido cruzaron el Atlántico durante dos meses para llegar a St. Joseph, la supuesta capital. Al desembarcar, lo único que encontraron fue un páramo inhabitado.
El terreno no era apto para la agricultura ni la ganadería, y las monedas y bonos adquiridos no tenían ningún valor. Los nuevos colonos comenzaron a morir uno a uno debido a hambruna, desnutrición y malaria. Cientos de personas perdieron la vida en esas condiciones, mientras MacGregor permanecía en Londres, explotando su estafa.
Un año después, la Marina Real rescató a cinco barcos con sobrevivientes que habían escapado de Centroamérica, lo que permitió que el fraude de Poyais se hiciera público. Sin embargo, aceptar que habían sido engañados fue difícil para muchos. Los ingleses que habían invertido en Poyais se negaban a admitir que habían sido estafados y, en cambio, comenzaron a culpar a los colaboradores de MacGregor por el robo del dinero.
El fin de la estafa
Tras el escándalo en Inglaterra, MacGregor intentó replicar su fraude en Francia. Allí también fue descubierto por las autoridades y puesto en custodia. Sin embargo, nunca enfrentó la justicia por completo y fue liberado al poco tiempo, proclamándose inocente.
La estafa de Poyais coincidió con el colapso de otras burbujas de inversión en América Latina. En 1825, durante una época de pánico financiero, los inversores comenzaron a retirar su dinero de los nuevos estados independientes. Estos territorios, aún inestables, carecían de instituciones sólidas para garantizar el uso adecuado de los fondos, lo que provocó el incumplimiento de muchas promesas de rendimiento. Más de 50 bancos ingleses quebraron, lo que se convirtió en uno de los desastres financieros más grandes en la historia del Reino Unido.
Hasta sus últimos días, Gregor MacGregor vivió como el autoproclamado “Príncipe de Poyais” en Venezuela. Allí era recordado como un veterano militar y disfrutó de una vida llena de lujos y privilegios, financiada por su gigantesca estafa. En total, se estima que MacGregor generó más de cinco mil millones de libras (en valores actuales) a partir de una nación ficticia que, a la fecha, sigue siendo un territorio olvidado.
Seguimos siendo inocentes
En el fondo, historias como esta nos recuerdan una verdad incómoda: nuestra capacidad de ser engañados está profundamente entrelazada con nuestra humanidad. Como seres emocionales, tendemos a creer en aquello que valida nuestras aspiraciones o alimenta nuestros anhelos más profundos. ¿Cómo resistirnos a la promesa de una vida mejor, de un atajo al éxito o de pertenecer a algo extraordinario? Es esa misma capacidad de soñar lo que nos hace vulnerables.
Erich Fromm dice que “la necesidad de creer en algo mayor que nosotros mismos está enraizada en la inseguridad humana”. En este contexto, las estafas actúan como espejos de nuestras inseguridades, ofreciéndonos soluciones fáciles a problemas complejos. Pero hay algo más profundo: nuestra tendencia a confiar. La confianza, indispensable para la convivencia y el progreso social, se convierte también en el arma más poderosa de los embaucadores.
Aunque las formas de las estafas evolucionan con el tiempo, su esencia permanece. Ya no nos venden países imaginarios como Poyais, pero sí nos ofrecen curas milagrosas, criptomonedas sin sustento o esquemas que prometen riqueza instantánea. Los fraudes modernos son más sofisticados, aprovechando herramientas digitales y redes globales para amplificar su alcance.
Sin embargo, la clave para entender por qué seguimos cayendo no está en la complejidad de las estafas, sino en nuestra condición humana. Somos criaturas esperanzadas, guiadas por emociones que, aunque nos impulsan a soñar y a innovar, también nos hacen susceptibles al engaño.
*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales